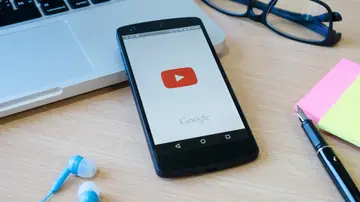A MIS 33 AÑOS REGRESO A LAS AULAS POR DECISIÓN PROPIA
Pasé el día en un instituto de secundaria
La última vez que pisé un instituto fue para ir a buscar mis notas de Selectividad, nerviosa como una mona, queriendo salir corriendo de allí y no parar hasta llegar bien lejos. Hace 15 de aquello, 15 años que se reducen a nada cuando me veo entrando por la puerta de este instituto de Albacete. El alboroto es el mismo, la ilusión, el miedo, la inseguridad, son las mismas. Tengo 33 años y voy a pasar el día encerrada por propia decisión en un instituto de secundaria.

Publicidad
Son las 8 de la mañana. En la entrada del Instituto de Enseñanza Secundaria Alba-sit, la chavalada se apelotona, remoloneando y echando el último piti antes de entrar a clase. A pesar de los pantalones de tiro, las mallas de gimnasia y unas melenas larguísimas que no recuerdo que se llevasen en mis tiempos, el panorama parece exactamente igual al de la entrada de mi instituto, hace tanto tiempo ya.
Digo 'chavalada' y digo 'mis tiempos' porque de pronto me he visto convertida en una vieja que avanza a pasos lentos entre una multitud de adolescentes que vociferan. La última vez que pisé un instituto fue para ir a buscar mis notas de Selectividad, nerviosa como una mona, queriendo salir corriendo de allí y no parar hasta llegar bien lejos.
Hace 15 de aquello, 15 años que se reducen a nada cuando me veo entrando por la puerta de este instituto de Albacete. Suena el timbre de la mañana y siento un estremecimiento. Tengo 33 años y voy a pasar el día en clase de secundaria.
Como el candor y los ruidos son los mismos, en un principio la sensación es de viaje en el tiempo. Es la primera vez que hago un artículo de inmersión sumergiéndome en un lugar en el que ya he estado antes. Porque esto es un instituto de Albacete, un lugar en el que nunca había estado, pero esta edad es universal.
Las actitudes, los comentarios avergonzados disfrazados de chulería: todo es como entonces. Ya no llevo la cabeza rapada ni un collar de perro en el cuello, pero de pronto echo de menos poder parapetarme en esa agresividad, tener la posibilidad de fumarme un porro en las escaleras de fuera.
Entro en la primera clase: Lengua, 1º de Bachillerato. 12 adolescentes sentados en sus pupitres, ejercicios de sintaxis en la pizarra listos para ser corregidos. Me miran en silencio, con educación. Reconozco que estoy llena de prejuicios hacia las generaciones más jóvenes.
En general, cuando veo adolescentes por la calle, exudan abulia, desinterés por casi todo, y, aun siendo jóvenes, percibo una excesiva juventud que parece no terminarse nunca y se desborda, como si les hubiesen dado licencia para ser pequeños siempre. Sin embargo, esta clase parece distinta. Hay atención, interés, brillos de inteligencia en las miradas, un silencio que no recuerdo en mi clase de 1º de Bachillerato, 16 años atrás.
Mi posición frente a ellos es la de una adulta que ha hecho cosas que se pueden contar: voy a hablar de mi trabajo, de mis artículos, de mi libro, y me siento extraña, señora, carca (esta última es una palabra lejana, oída a mis padres, antigua hasta para mí, pero de pronto la siento como la única que puede definir la torpeza que siento en cada uno de mis movimientos).
Me parece que cada una de mis palabras delata que me quiero hacer la enrollada, la tía guay, y sé que es porque temo mostrar vulnerabilidad. Siempre me han dado terror los adolescentes. Creo que es algo que le pasa a muchos adultos que aún recuerdan la crueldad que imperaba a esas edades como modo de reafirmarse, de salir adelante, de hacerse un hueco.
Hasta hace unos años, todavía me cambiaba de acera si tenía que pasar frente a un grupo de quinceañeros. Estos dieciseisañeros me abruman, pero por todo lo contrario a lo que me temía. Hacen preguntas que no me han hecho en ninguna entrevista, cuestiones no pensadas para ser redactadas para el público de una revista, sino para satisfacer su curiosidad personal.
¿Qué sentiste al escribir la última página de tu libro? ¿Los jefes que tienes en las revistas en las que trabajas son la mayoría hombres o mujeres? Aguardan las respuestas con calma, las escuchan con atención.
Una adolescente quiere hacer una última pregunta al respecto de mi trabajo. Les he explicado que siempre vivo buscando ideas para artículos, para otro libro, constantemente atenta a lo que sucede a mi alrededor. La chica levanta la voz: ¿Entonces no descansas nunca? Me estremezco y niego con la cabeza. Me da miedo extenderme demasiado en la respuesta y que se me note el temblor en la voz.
Cuando termino, me siento en un pupitre del fondo, acalorada, y observo cómo transcurre una clase normal. He hablado de mi libro y de mi trabajo proyectando una idea de seriedad, de tomarme todo muy a pecho. En una suerte de jueguecito mental absurdo, pienso, no sé por qué, en Britney Spears, en las etapas de su vida como clasificación aplicable a las fases de la vida de una persona.
En el instituto me veo como la Britney del One more time, me identifico con esa Britney postdisney, llena de sonrisas y candor. Ahora me siento una Britney reformulada, que finge seriedad, superación de problemas y salud mental. De lo que no hablo, obviándolo por no sé qué terror a lo que estas personas tan jóvenes puedan pensar de mí, es la etapa de la Britney Calva.
Querría levantarme, ir hacia el encerado y decirles que llegar a la adultez es un camino de espinas, que se pasa fatal. Que la Britney calva, sobrepasada por la vida, con ganas de mandarlo todo a la mierda, es algo que se aprende a domar, pero que nunca deja de existir dentro de una misma.
Paso el día así, hablando al principio de cada clase. Se suceden 1º de bachillerato, 4º de la ESO, 3º de la ESO. Recibo preguntas, las contesto, después permanezco callada al fondo de la clase, sentada en mi pupitre, observando cómo ellos analizan frases, hablan de valores éticos, corrigen las tareas.
En todo momento, siento que estoy guardando el secreto de la Britney calva, pero eso es lo único que me perturba. De resto, todo es armonía y sorpresa.
La idea del adolescente inútil ha sido borrada de un plumazo. No veo esa resistencia a leer, esa dificultad de comprensión que pensé que se habían extendido como una mancha de petróleo por los cerebros instagrammers. La dificultad para introducirlos en la literatura no es la que imaginé leyendo este artículo sobre la dificultad de enseñar El Quijote o La Celestina a la generación WhatsApp.
Un chaval de 13 años me confiesa que, a pesar de la religión de sus padres, últimamente está dudando de la existencia de Dios. Una chica se emociona casi hasta las lágrimas al hablar de su hermana y de lo mucho que la quiere.
Observo ternura en el trato entre dos amigos, muchos abrazos en los pasillos. Un chico le quita la etiqueta de la chaqueta a una chica. Con las manos, con los dientes. Se ríen. Hay cierta tensión, un 'bueno, no te pases', en la chica, un 'hago esto, pero no me importas lo más mínimo' en el chico. Y es tierno y dulce y precioso.
Sé que esto es un ensayo de intimidad, y mi yo de catorce años se solivianta, emocionado, al pensar en las cosas que mi yo de 33 años es capaz de hacer ahora con otro cuerpo en una cama. Parece pueril, pero recuerdo una época, recuerdo conversaciones en las que todos pensábamos que nuestras barreras de timidez nos impedirían tocar otros cuerpos.
Tienen examen de francés la siguiente hora, y veo ese terror del momento absolutamente decisivo que se acerca, repasando los tiempos verbales, pronunciando mal el francés aposta, con la timidez de resultar flipados o pedantes, queriendo fingir mediocridad para ser aceptados.
No puedo grabar nada, pero antes de irme siento la tentación de poner a funcionar la grabadora de audio, de llevarme a casa estas voces retumbando en los techos altos, el zumbido bajo de los tubos fluorescentes del techo, esa voz de un chaval que dice: "Profe, esto que he hecho es un positivaco", las risas relajadas de quien aún puede cagarla completamente o hacerlo todo brutalmente bien, o simplemente normal.
Quiero llevarme ese ambiente grabado porque me recuerda a una felicidad que había entre clase y clase que era plena, definitiva. Aunque acechasen preocupaciones -qué voy a hacer con la física y las matemáticas, querrá alguien acostarse conmigo, no es mi culo demasiado grande, por qué no soy capaz de alzar la voz y hacer las bromas que se me ocurren cuando estamos todos hablando en grupo- había algo letal, y era la posibilidad de que todo -yo, los demás, las circunstancias- cambiaran.
Ahora es distinto.
Y siento estos sonidos de eco, la voz de la profesora alzándose sobre el cuchicheo permanente, alguna carcajada resonando en las paredes, como una banda sonora perfecta para el final del día, una especie de música de fondo para meditar. Ese 'todo por hacer.' transmite una calma que me abruma, como una nana para adultos llenos de angustia.
Publicidad